El viaje era rutinario. Uno de esos dos o tres vuelos mensuales para tratar asuntos “que no pueden esperar”. Había llegado a la puerta de embarque cinco minutos antes de la hora de cierre, todo un récord que Roberta, la azafata, supo reconocer.

– Hoy llega Ud. con bastante más tiempo de lo habitual -daba la sensación de que a renglón seguido me entregaría algún tipo premio al pasajero puntual.
Y es que el día había empezado “diferente”. Desde que sonó la campana del despertador hasta que sonó la alarma en el avión todo había ido “sobre ruedas”. Los niños no se habían despertado con el ruído de la tostadora, Juan no había protestado por la repetida alarma de mi despertador, quizá porque me levanté “a la segunda”, el taxista me llevó al aeropuerto por la ruta más corta, y finalmente llegué al avión con “cinco minutos de adelanto”. Inaudito.
Llovía, que digo llovía. Diluviaba. Eso en tierra, allá arriba se estaba gestando una gran tormenta. La tormenta. Sólo 15 minutos después del despegue, se encendieron dos lámpara rojas justo en frente de mi y sonó una ruidosa y nada agradable alarma. Fue una especie de fogonazo, algo rápido.
No sabría decir cuanto tiempo estuvieron aquellas luces encendidas y la alarma sonando. Quizá 2 segundos, 5 segundos, 30 segundos, no lo se. Justo en el momento en que dejó de lucir la luz roja, la megafonía proveniente de cabina se encendió y apagó casi a la vez. Y esto en repetidas ocasiones, como aquella vieja radio intentando sin éxito conseguir una buena sintonización.
Pero en una de aquellas “conexiones” yo oí algo, o creí oír algo en un tono lastimoso y definitivo que me dió un vuelco al corazón.
– Lo siento, lo siento,… -Aquello provenía de cabina.
En aquel preciso instante miré a mi alrededor y observé una situación totalmente desoladora. Nadie hablaba, todos miraban absortos a la luz roja ahora apagada. Intentaban escuchar de nuevo la megafonía y adivinar qué estaba sucediendo, pero sus caras de pavor desconcertado ya anticipaban la inminente realidad.
De pronto me fijé en un pasajero situado a mi altura al otro lado del pasillo, estaba sudando. Se había puesto el cinto, la máscara, el chaleco, y temblaba. Empezó a balbucear, seguidamente a gritar solicitando ayuda y preguntando incesantemente:
– ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué cojones pasa aquí? ¡Soy piloto! ¡Soy piloto! ¡Soy Pilotooo!
El resto del pasaje también comenzó a ponerse muy nervioso y a reclamar repetidamente la presencia de la tripulación. Yo también. De repente salieron dos azafatas de cabina con la cara desencajada en el mismo instante en que se escuchó una pequeña explosión y el avión empezó a bajar brúscamente. La dos azafatas cayeron al suelo.
Miré al compañero dos asientos a la izquierda. Se había quitado el cinturón de seguridad y la máscara. Se levantó de su asiento lentamente. Yo le miraba asustada, incrédula, muda y llorando desconsoladamente. Algo había cambiado en unos instantes, su cara reflejaba ahora un remanso de paz. ¿Cómo podía haberse tranquilizado aquel hombre cuando estábamos a punto de morir?
Con una sonrisa de oreja a oreja se acercó a mi, me besó, y me dijo:
– Esto es lo que hay, y con ello hay que vivir.
Por desgracia no tuvo tanta suerte como yo.
Agradeceré eternamente aquella frase, aquel beso y todos y cada uno de los segundos que he vivido intensamente después de aquel día.
Pdta. Con esta pequeña fábula no pretendo más que ilustrar algo que me parece básico. Dejemos de quejarnos y compadecernos de una vez. Esto no es una crisis, es una situación real, es lo que hay, y con ello hay que vivir.
Espero verte de nuevo por aquí. Gracias por leerme. Y recuerda, si te ha gustado esta entrada, ¡Compártela!
Imagen: Por DavidSpinks bajo licencia CC en Flickr.
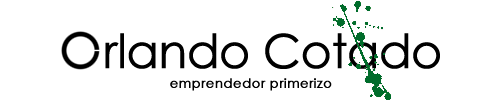

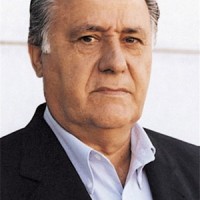

1 comentario en «Esto es lo que hay, y con ello hay que vivir.»